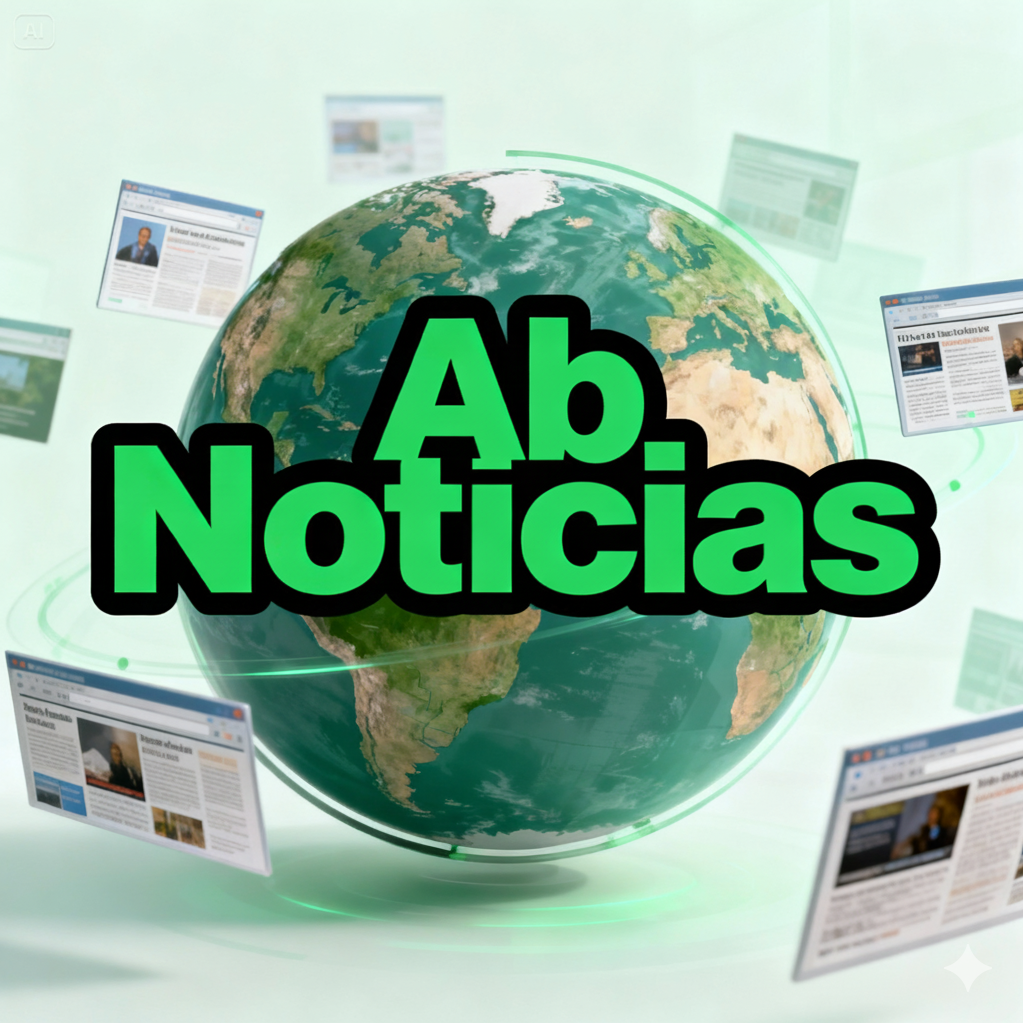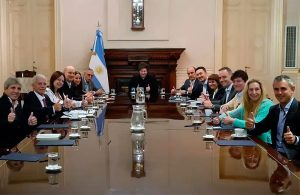Grupo Puerto Las Palmas: del conflicto que amenazaba su actividad a un modelo empresario exitoso
Eduardo y Sara Meichtry, junto a sus hijos Martín, María Eugenia y Marcos, recibieron a NORTE en las instalaciones industriales y campos de rotación de arroz con pacú de La Leonesa y Las Palmas. Cómo, en una década, lograron transformar una zona marginal en un proyecto agroindustrial que exporta a EE.UU. y es caso de estudio en escuelas de agronegocios.
Fotos: Miguel Ángel Romero
Producir alimentos a partir de esquemas sustentables y regenerativos, donde los subproductos y los descartes puedan reutilizarse dentro del mismo sistema, en un circuito que se retroalimenta. Producir, en definitiva, alimentos sanos, con trazabilidad. Ese es hoy el desenlace exitoso y virtuoso logrado por el Grupo Puerto Las Palmas, nombre que no existía en 2010, cuando el conflicto ambiental que denunciaba contaminación de las arroceras del departamento Bermejo llevó a la familia Meichtry a hacer un «click».

La empresa, con instalaciones industriales al lado del nuevo Puerto de Las Palmas, está lista para exportar a Estados Unidos. Su planta frigorífica, habilitada por el Senasa hace unos días, procesará los filetes de pacú congelados y los enlatados de pacú que irán al país del norte; y, además, otras instalaciones se adaptarán para elaborar harina de pacú con destino a criaderos de salmón en Canadá.
En una década, y a partir de una idea innovadora, esta pyme familiar no sólo resolvió un conflicto sin confrontar (algo que es caso de estudio en escuelas de negocios del país), sino que además ganó terreno y se posicionó entre las líderes del país en las actividades primarias e industriales que desarrolla: producción de arroz y piscicultura a partir de la rotación virtuosa entre arroz y pacú.

En marzo de 2012, en pleno conflicto que tenía todas las miradas puestas en la actividad de las arroceras, NORTE recorrió esas instalaciones y reflejó aquel proyecto –hasta entonces de incipiente desarrollo- de cría de pacú en piletas que previamente habían sido utilizadas para cultivar arroz.
La idea era realmente novedosa: criar peces en una zona periurbana, como un elemento demostrativo de un ambiente sano, no contaminado con agroquímicos. Que el pacú pudiera desarrollarse en esas piletas era testimonio suficiente, pero además, significaba dar impulso a una actividad primaria en una zona marginal para otras producciones, buscando que Las Palmas y La Leonesa pudieran resurgir como región productiva con potencial tras la caída del ingenio azucarero.

El lunes 24 de abril, por la mañana, Eduardo Meichtry, fundador y director del Grupo Puerto Las Palmas (GPLP), junto a su esposa Sara (a cargo del área de ganadería y del enlace con instituciones de la comunidad), y sus hijos Martín (gerente ejecutivo), María Eugenia (gerente de Administración y Finanzas) y Marcos (gerente de la Cadena Acuícola), recibieron a NORTE y, además de una amplia recorrida por todo el establecimiento de producción e industrial, repasaron detalles de la alianza con Patagonia Internacional para exportar a Estados Unidos, dieron precisiones sobre el plan de inversión para expandirse en los próximos cinco años, y contaron cómo es trabajar en familia. También volvieron a hablar de aquel conflicto ambiental y la forma de resolución que encontraron, además de resaltar que no existe «resentimiento» contra nadie.

Obras e inversiones
En producción de arroz, con las 12.000 hectáreas que cultiva entre Chaco y Formosa, GPLP es uno de los líderes del país. Y en piscicultura, produce alrededor del 20% de toda la producción nacional.
Más allá de ser hoy una de las empresas líderes en esos rubros, el plan de desarrollo de la producción arrocera y de la piscicultura, con un horizonte de cinco a seis años, proyecta una inversión de U$S 30 millones para aumentar cinco veces las cantidades actuales. Son varias etapas a implementarse año tras año.

En volúmenes, la empresa apunta a producir 10 mil toneladas anuales de pacú. Y lo hará llevando las actuales 750 hectáreas de cría a 5.000 hectáreas, con obras como movimientos de suelo para construcción de piletas, la parte de logística para el movimiento de alimentos y peces dentro de las piletas, ampliaciones en el frigorífico y construcción de una nueva planta.
«Son inversiones en toda la cadena: en la parte de piscicultura, en la parte de la planta de alimento balanceado, en la planta de procesamiento de pescado, en los depósitos de stock», puntualiza Eugenia Meichtry.
La planta frigorífica habilitada por el Senasa para exportación de pacú a Estados Unidos, tiene además habilitación para el procesamiento de todo tipo de peces proveniente de la pesca extractiva de río.

La visita del embajador Stanley
El embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley, visitó hace unos días las instalaciones del Grupo Puerto Las Palmas. «Le pareció increíble la idea de que sea una empresa familiar, y le gustó el proceso dentro del frigorífico. Cuando le comenté los precios de venta, le pareció un producto con un precio viable», cuenta Marcos Meichtry. Y revela: «Se interesó mucho por lo que hacíamos con los desperdicios (de los pescados), los residuos y con el agua».
Reutilización de subproductos

Precisamente los subproductos de descarte del frigorífico (cabeza, vísceras, espinazo) serán utilizados para elaborar la harina de pacú que se exportará a Canadá, para criaderos de salmón. Y, además, del proceso de pelado del arroz, en el molino, se utiliza la cáscara para el secado del propio arroz, y el grano partido se utiliza como alimento balanceado.
«Valoran mucho el producto pacú, les gusta el sabor, pero también le dan mucha importancia y valor al sistema en el cual se lo produce. Es algo que está alineado a lo que los países desarrollados están buscando para transformar su producción hacia esquemas sustentables, regenerativos, donde los subproductos que se generan se puedan volver a utilizar dentro del mismo sistema, en un circuito cerrado que se retroalimente», explica Martín Meichtry.

El inicio de la cadena
En 35 hectáreas ubicadas en La Leonesa, se hace la recría de pacú. Ahí empezó la recorrida de NORTE por la parte de piscicultura. Desde allí, los peces pasan a otras piletas de engorde para lograr un ejemplar de un kilo y medio de peso final que llega a faena. La producción por hectárea es de 3000 kilos.
La rotación arroz- pacú implica que en todas las piletas donde se crían los peces, y como parte de la alimentación, haya restos de arroz que quedan tras la cosecha de cada temporada.

«En las piletas de rotación con arroz, en la primera etapa -que es el 25-30% de todo el proceso-, la alimentación es con alimento natural que queda luego de la cosecha de arroz. Tras la recolección, se agrega agua a la pileta para que rebrote y, una vez que empieza a florecer y cargar granos, se las carga con juveniles, que se alimentan de granos de arroz, caracoles, insectos y malezas del estanque, y finalmente se los suplementa con alimento balanceado. En principio los alimentábamos con expeller de soja y maíz. Pero ahora que comenzamos a trabajar con Patagonia Internacional, se está cambiando la dieta utilizando arroz y expeller de maní. La calidad es similar pero son productos no OGM», repasa Martín Meichtry.
Destaca, a la vez, que todo el sistema funciona con agua del río Paraguay. «Hay un sistema de bombeo sobre el río que conduce agua por los canales principales de la parte más alta del establecimiento, y que llega a todas las piletas. Y a la vez cada pileta tiene su drenaje con dos opciones: o el agua vuelve al río o se vuelve a utilizar para el riego de arroz», expone el ingeniero agrónomo.
Para cosechar los peces, se baja el nivel de agua de los estanques. «Todo el perímetro de la pileta, tiene una parte más profunda donde los peces vienen al borde. Se pescan con redes y un camión con una grúa llega para cargarlos en carros especialmente preparados con agua para el transporte de los peces», explica.
De cara a la exportación
«Cuando se diseñó la planta frigorífica, en 2012, se lo hizo junto con el Senasa. Ahí ya nos dieron las premisas para que pudiera crecer, habilitarse para mercados como el europeo y el norteamericano. Diseñamos un esquema lineal donde la materia prima ingresa por una punta y sale el producto terminado por la otra punta, sin que haya cruzamientos. El personal tiene también su circuito independiente», revela el gerente general.

Para lograr la habilitación del Senasa para exportar a Estados Unidos fueron necesarios algunos «ajustes», según describe Marcos Meichtry, que no fueron estructurales sino sólo algunos detalles: «Una necesidad fue detallar mejor el sistema de trazabilidad. Por ejemplo, si hoy comprás un filete, en base al lote, fecha y código de la caja, podemos decir qué día se pescó, de qué lote vino, con el resto de la pesca de ese día qué productos se hicieron y a quién se vendieron».
«Otra recomendación que nos hicieron es tener una planta seca, con la menor cantidad de humedad posible, lo que implica mejorar el sistema de desagües del área de trabajo», agrega. Previous




Next
La alianza con Patagonia
NORTE: ¿Cómo llegan a enlazarse con Patagonia Internacional, que es la puerta de ingreso al mercado norteamericano?
Martín Meichtry: Patagonia Internacional es la empresa madre, que produce indumentaria outdoor. Su enfoque es hacia un ambiente más sano y, en paralelo, estaba invirtiendo en Canadá en la cría de salmón en estanques, unos sistemas cerrados donde no se generan residuos. Tenían el problema de que el salmón es carnívoro y el principal ingrediente para el alimento balanceado era harina proveniente de peces de la pesca extractiva. Es decir que tenían que pescar en el mar y transformarlo en harina. Entonces, la sustentabilidad se veía truncada. Estaban buscando cómo reemplazar esa harina, y una de las posibilidades era la harina de pacú. Ya se llevaron de aquí tres muestras a Canadá para pruebas piloto, que están funcionando bien.
Patagonia tiene también un trabajo conjunto con la oenegé que lideraba Douglas Tompkins (creador y presidente de Corporation Land Trust –CLT-). Vinieron a la provincia y se enteraron de la producción de pacú en ambientes naturales y alimentados con arroz y vegetales. Así surgió todo, pero, además, Ivon Chouinard (el dueño de Patagonia), viene una o dos veces por año a Argentina y le gusta pescar truchas y salmón con mosca, en el sur. Se dio la posibilidad de que viniera a conocer e hicimos todo el recorrido. Hicimos una degustación. Quedó encantado con el pacú y con el sistema de producción. Él vino para ver la posibilidad de la harina de pacú y se encontró con la posibilidad de hacer una nueva línea de producción sustentable de pescado, que va alineada con su visión de Patagonia de producir alimentos sustentables.

La comercialización
Bajo el nombre comercial «Teko, pacú arrocero», se comercializan 12 productos, entre ellos, filetes (con varias opciones), milanesas, pacú entero envasado, nuggets, carne molida, pacú en mitades, entre otros.
La comercialización del pacú es, hasta ahora y por disponibilidad de producto, en el mercado interno y teniendo como principal destino el Chaco a través de varios puntos de venta directos al público, el resto de las provincias del NEA y del NOA, además del Litoral (Entre Ríos, Santa Fe) y parte de Córdoba.

Dentro del mercado interno, con el plan de crecimiento, se apunta a llegar al mercado de Buenos Aires y, a través de Patagonia Internacional, a Estados Unidos y Canadá como primera experiencia en el exterior.
Entre los países vecinos, Bolivia y Paraguay son dos mercados de interés para la empresa, ya que conocen al pacú como producto y alimento. «Asunción está a 250 kilómetros e incluso, por logística, es más atractiva que Buenos Aires. Y en Bolivia hay mucho consumo de pacú entero, principalmente», destaca Martín Meichtry. Previous


Next
El empleo
GPLP emplea hoy a 250 personas en forma directa en todas las actividades de la cadena productiva e industrial. Trabajadoras y trabajadores son principalmente de las localidades del departamento Bermejo.
«En los últimos años hemos capacitado y tecnificado al personal. Se incorporaron ingenieros agrónomos, profesionales en la parte administrativa, y hemos brindado nuevos oficios como el fileteo y el despinado, para lo cual se requiere capacitación», cuentan Eugenia y Martín.
El impacto de la situación del país en el negocio
«La tendencia es integrarse en la cadena de valor para poder sobrevivir»
NORTE: ¿Cómo los afecta la situación económica actual del país?

Eduardo Meichtry: En los rubros que manejamos siempre somos tomadores de precios, por los insumos y por lo que vendemos. En la parte de agregado de valor, se trata de buscar un mercado diferente, tomar escala, integrar la cadena, ir captando renta de toda la cadena de valor que tiene el arroz y la piscicultura. Hoy, en un productor clásico del sector privado, la tendencia es integrarse en la cadena de valor para poder sobrevivir, algo que es independiente del gobierno que esté. Es una tendencia mundial a la que uno debe adaptarse para poder seguir produciendo. Esta es nuestra estrategia. Y adaptar la producción a las nuevas exigencias del mercado: si pide sustentabilidad, trazabilidad, economía circular, nuestra obligación es adaptarnos. Somos una empresa abierta, que trabaja con muchas instituciones, involucrada en colaborar con la parte decisoria de los gobiernos provincial y local, de forma que sea un trabajo conjunto y que las decisiones que se tomen sean buenas para todos.
-En este camino recorrido desde 2010 ¿cuáles fueron los principales escollos a la hora de desarrollar este proyecto?
–Después del conflicto ambiental que superamos y que nos obligó a cambiar muchos aspectos de la empresa, percibimos que no había un reconocimiento en la región de lo que hacíamos. La gente no tenía expectativas laborales ni que la riqueza quedara en esta zona o que trajera desarrollo. Nos dimos cuenta que nosotros teníamos que generar buena expectativa con empleo, transformando en origen lo que producíamos, comunicando por las escuelas, universidades y distintas instituciones. Generamos un proyecto, que compartimos a nivel provincial en la anterior gestión del gobernador (Jorge) Capitanich, donde planteamos qué obras de infraestructura necesitaba la región para desarrollarse. Con el cierre del Ingenio Las Palmas, la región había quedado muy desprotegida, no había alguien que generara una expectativa importante de empleo y la empresa hizo un compromiso de generar la cadena de valor del arroz y de la piscicultura, procesar, industrializar y generar los subproductos.

– ¿Cuáles eran esas obras claves?
– A la provincia le pedimos colaboración y financiamiento para tres obras básicas: mejorar los accesos, la disponibilidad de energía en el departamento Bermejo y el puerto Las Palmas para mejorar la logística de toda la región. Hoy podemos decir que se cumplieron, y nosotros también cumplimos con nuestro compromiso que era mostrar un modelo de desarrollo regional posible, que tenía mercado, ambiente, y que podíamos pasar de una zona considerada marginal en producciones tradicionales, a una zona rica en arroz y piscicultura. Previous


Next
– Cuando esté operativo ¿cuál es la idea de utilización del nuevo puerto para los productos que generan ustedes?
– El mercado interno siempre será importantísimo, pero nuestra expectativa es que la región Este del Chaco crezca, que haya muchos productores, que se produzca mucho arroz y muchos peces. En arroz, dos tercios de lo que se produce en el país, se exporta. Y si se produce más habrá que exportar más. Hoy, estamos haciendo 1000 kilómetros en camión para poder exportar arroz, y eso nos quita el beneficio de todas las ventajas comparativas que tiene la región.
Pensamos que el pacú y la piscicultura tendrán un mercado importante en la medida en que lo desarrollemos. Y la forma es con la oferta de un producto que le guste a la gente. Además, tenemos una posibilidad de exportar subproductos del pacú, que sólo podríamos hacer con el puerto funcionando. El pescado fresco también saldrá por allí. El puerto generará nuevas actividades y proyectos. Serán viables producciones que hoy no lo son. Será una obra trascendente.
«Una etapa de gran satisfacción»
A la hora de sintetizar el trabajo en equipo y en familia, es Sara Meichtry la que toma la palabra: «Estamos en una etapa de gran satisfacción por no haber aflojado en nuestro trabajo y objetivo. Hemos pasado muchas tormentas económicas. Eduardo ha sido un capitán y ha salido a flote», destaca.
Y sobre su labor, cuenta: «Estuve en un principio –y sigo- en el área de ganadería, que está en General Vedia. Hablando de uno de los subproductos del arroz, ahora que hubo mucha sequía nos salvaron los rollos de paja de arroz y el arroz quebrado que quedó de un descarte, sustituyendo al maíz».
Pero Sara tuvo y tiene también otra función: «Empecé a colaborar saliendo a mostrar lo que la empresa hacía, junto al personal de Recursos Humanos. Íbamos a las escuelas primarias y secundarias de La Leonesa, Las Palmas y General Vedia. Abrimos la empresa al conocimiento de los chicos. Organizamos también para que vengan a visitar las instalaciones. Luego vinieron escuelas de Resistencia y de otros lugares de la provincia, y estudiantes de cátedras universitarias».
«No tenemos resentimiento ni acusamos a nadie»
Previous


Next
NORTE: ¿Hay alguna relación, diez años después, con los vecinos del barrio La Ralera, y con quienes denunciaron las pulverizaciones con agroquímicos y dijeron que afectaban la salud de la población?
Sara: Tuve oportunidad de hablar con una persona que estuvo en el centro de la cuestión y me pidió disculpas. Quedamos con una muy buena relación, bien aclarado todo. Ella me mostró su punto de vista y yo le expliqué nuestra parte. Fue mucha la gente que tuvo acceso a información real, cuando mostrábamos con hechos lo que hacíamos, y así hizo un cambio notorio sobre la visión de la empresa, de nosotros y de cómo hacíamos nuestro trabajo. Hubo mucho engaño y mentira, y al darse cuenta de eso se volvieron luego estandartes, porque había personas que no lo hacían con mala intención, sino que tenían información que no era real, y se preocupaban.
Martín: Otra persona que hablaba de las arroceras en las escuelas, también mostró su cambio de visión. Inclusive es uno de los partícipes más activos del torneo de pesca que organizamos.
Eduardo: Convengamos en que el foco del conflicto fue mediático y en Resistencia. En la Cámara de Diputados y a nivel nacional. Acá nunca pasó nada, y si se hizo alguna reunión, fue armada. El tema ambiental es muy complejo para interpretarlo, y la gente percibe la información que recibe, y juzga en base a eso. Nosotros no tenemos resentimiento ni acusamos a nadie. Todo lo contrario: cuando nos dimos cuenta de que, con la parte científica no íbamos a solucionar el conflicto, porque la gente consideraba que uno podía influir sobre esos resultados, optamos por tener peces en la zona periurbana como un elemento demostrativo de un ambiente sano, y que así la gente pudiera evaluarlo físicamente. Eso nos dio la oportunidad de descubrir una nueva actividad a la que nos llevaron quienes nos criticaron y que difícilmente hubiéramos encontrado sin el conflicto.

– ¿Se sienten reconocidos por todo el trabajo empresarial que hicieron y por todo el desarrollo que lograron?
Eduardo: Esa forma de resolución del conflicto es el mayor reconocimiento que recibimos en distintos ámbitos de la producción agropecuaria, a través de entidades como Aapresid, los grupos CREA, que utilizaron nuestro ejemplo para resolver conflictos. Salir por arriba sin confrontar, incorporando innovaciones. También a nivel de universidades y político. Hemos logrado los mayores reconocimientos a nivel nacional en la parte agropecuaria.
Descubrimos una nueva actividad a la que nos llevaron quienes nos criticaron y que difícilmente hubiéramos encontrado sin el conflicto.
Eugenia: Trabajamos con escuelas y universidades. El IAE (la Escuela de Negocios de la Universidad Austral) tiene un MBA donde tienen programas de empresas orientadas a la parte familiar, e hicieron un estudio del caso sobre lo que hacíamos. Somos una actividad de referencia para las personas que vienen de afuera y para la gente local.
Sara: Para el caso de la gente local, la idea es que se eduquen, que sepan cómo se hace y lo tomen como propio, que se sientan orgullosos del desarrollo. Tal es así que, en el ingreso a La Leonesa, el cartel dice «capital del pacú arrocero». Eso es identidad.