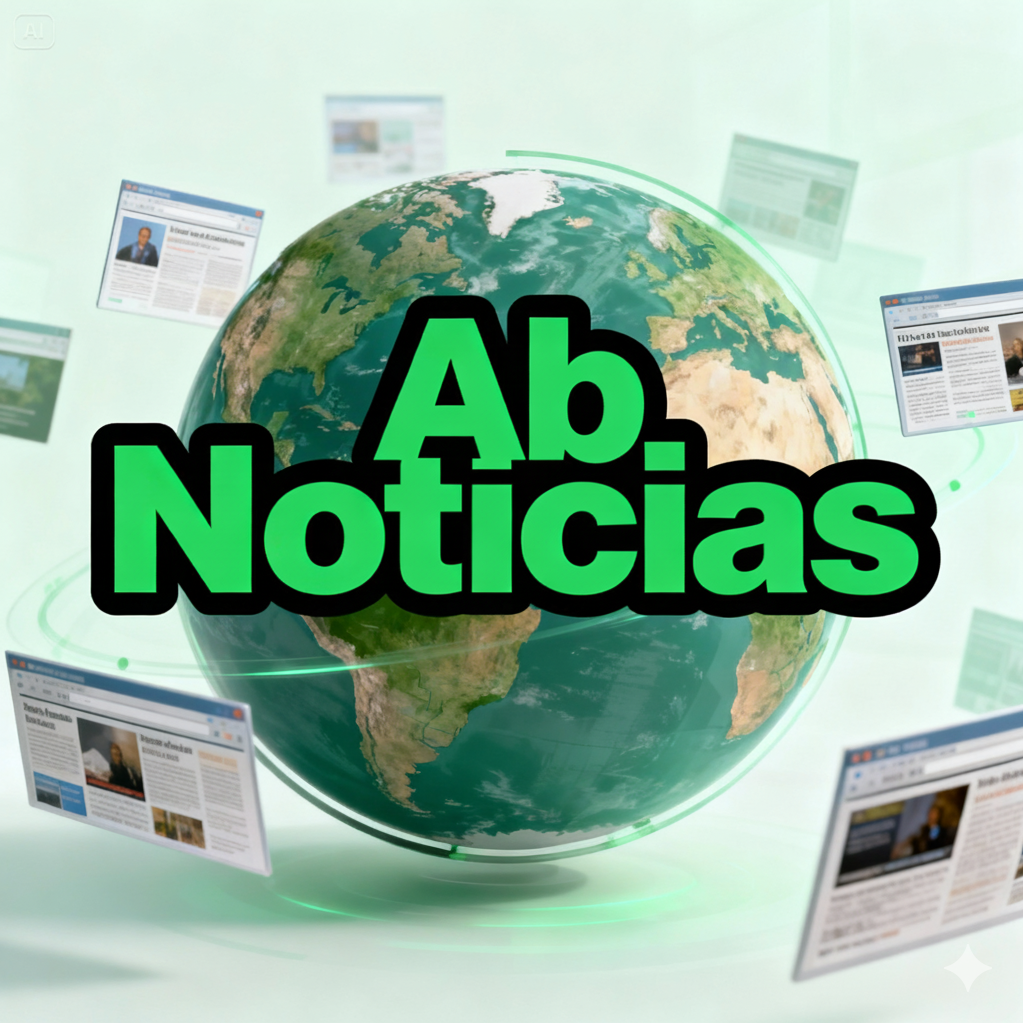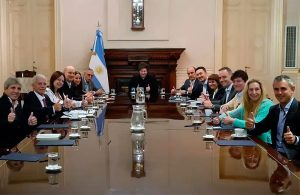Historia insólita: Cuando el mate fue prohibido en el territorio argentino

19 de agosto de 2025 – En un relato que hoy parece inverosímil, el consumo de mate, la bebida emblemática de Argentina, fue prohibido en el territorio que entonces formaba parte de la Gobernación del Río de la Plata durante la época colonial. En 1609, bajo el mandato del gobernador Diego Marín de Negrón, se dictó una medida que calificaba al mate como un “vicio abominable y sucio”, imponiendo sanciones severas a quienes lo consumieran. Esta prohibición, ratificada posteriormente por Hernandarias (Hernando Arias de Saavedra), refleja un episodio curioso de la historia colonial que contrasta con el lugar central que el mate ocupa hoy en la cultura argentina y uruguaya.
Contexto de la prohibición
En diciembre de 1609, Diego Marín de Negrón, un español de 40 años, asumió como gobernador de Buenos Aires, en una época en que la colonización europea en América estaba en sus primeras etapas. Según un artículo de Adrián Pignatelli publicado en Infobae, Negrón, conocido por enriquecerse con el contrabando, consideró el consumo de mate una práctica perjudicial. En un mensaje al rey Felipe III (“El Piadoso”), fechado el 20 de mayo de 1613, describió el mate como un “vicio abominable” que consistía en “tomar algunas veces al día la yerba con gran cantidad de agua caliente”, afirmando que “hace a los hombres holgazanes” y era la “total ruina de la tierra”. Negrón expresó su preocupación por la dificultad de erradicar esta costumbre, que ya era popular en la región, y llegó a atribuirle un carácter casi demoníaco.
Tras la muerte de Negrón, su sucesor, Francés Beaumont y Navarra, gobernó brevemente por cuatro meses. Luego, Hernandarias, quien asumió en 1614, no solo mantuvo la prohibición, sino que la endureció. Estableció sanciones severas para quienes fueran sorprendidos consumiendo mate o en posesión de yerba mate:
- Quema pública de las hojas de yerba en la plaza.
- Multa de 10 pesos, una suma significativa para la época.
- 15 días de cárcel.
Además, se eliminó la yerba mate de los bienes entregados como pago en especias a los trabajadores, junto con el vino y la chicha, en un intento de desincentivar su consumo.
Reacciones y resistencia
La prohibición generó controversia en la sociedad colonial, donde el mate ya era una práctica arraigada, especialmente entre los pueblos originarios y los colonos. Según Pignatelli, incluso los sacerdotes se quejaban de que los feligreses abandonaban las misas antes de tiempo debido a las ganas de orinar provocadas por el consumo de la infusión, lo que llevó a algunos eclesiásticos a asociar el mate con una influencia demoníaca. Esta percepción reflejaba la tensión entre los poderes coloniales (el Estado y la Iglesia) y las costumbres locales, que comenzaban a integrar elementos indígenas, como el uso de la yerba mate (Ilex paraguariensis).
A pesar de las sanciones, la prohibición resultó difícil de enforcing. El mate, lejos de desaparecer, continuó ganando adeptos entre hombres y mujeres del Virreinato del Río de la Plata. Las “usos y costumbres” de la población prevalecieron, convirtiendo la norma en una disposición prácticamente inactiva, archivada por la fuerza de la tradición.
El mate: De “vicio” a símbolo cultural
Con el tiempo, el mate se consolidó como una práctica cultural inseparable de la identidad rioplatense. Hoy, es considerado la bebida nacional de Argentina y Uruguay, con un consumo masivo que trasciende clases sociales y generaciones. Según el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), en Argentina se consumen anualmente cerca de 280 millones de kilos de yerba mate, equivalentes a unos 6,4 kilos por persona. El mate no solo es una bebida, sino un ritual social que fomenta la convivencia, como lo refleja su presencia en eventos deportivos, reuniones familiares y hasta en la Selección Argentina de Básquet, donde Gonzalo Corbalán destacó la importancia de “tomar unos mates” para fortalecer la unión del equipo.[]
La historia de la prohibición del mate ilustra cómo una práctica inicialmente despreciada por las autoridades coloniales se transformó en un símbolo de identidad cultural. En Chaco, donde la cultura del mate está profundamente arraigada, esta anécdota resuena con especial interés, en un contexto donde la provincia destaca por iniciativas como la exportación de hilado de algodón desde el Puerto de Barranqueras y el liderazgo de figuras como Sofía Naidenoff en el Consejo Federal de Educación.
Conclusión
La prohibición del mate en 1613 por Diego Marín de Negrón, ratificada por Hernandarias, es un capítulo curioso de la historia colonial que hoy resulta difícil de imaginar, dado el lugar central que ocupa el mate en la cultura argentina. Catalogado como un “vicio abominable” y castigado con multas y cárcel, el mate superó las restricciones gracias a su arraigo en la población, convirtiéndose en un emblema de identidad y convivencia. Esta historia, rescatada por Infobae y otros medios, recuerda cómo las tradiciones locales pueden prevalecer frente a imposiciones externas, consolidando al mate como un pilar de la cultura rioplatense y un orgullo para provincias como Chaco, donde la bebida acompaña la vida cotidiana y los logros colectivos.