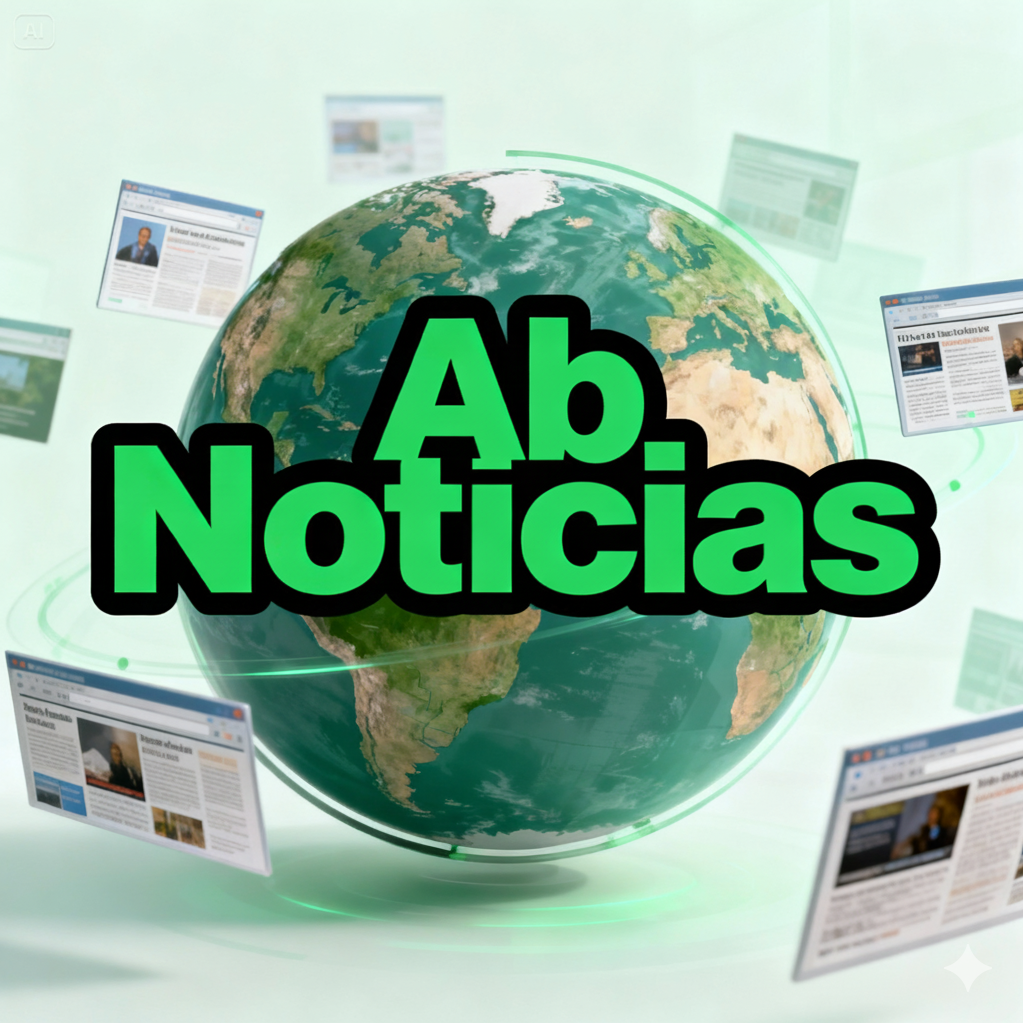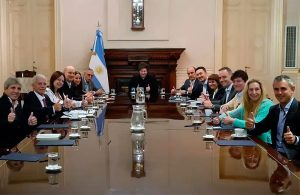Las recientes características descubiertas en el algodón para contribuir a la lucha contra la inanición.
El importante desarrollo científico permitirá alimentar a más de 500 millones de personas en un futuro muy cercano.
Estuvo en nuestra provincia el destacado investigador en algodón doctor Keerti Rathore, de la Universidad Agrícola y Mecánica de Texas. Disertó en el INTA Sáenz Peña como parte del centenario de esa entidad. Además retribuyó con una visita a la Escuela de Educación Agropecuaria 13 Jardinería «Ingeniero Agrónomo José Alberto Ruchesi» ubicada en nuestra capital.
El doctor Rathore y su equipo de investigadores lograron silenciar el gosipol contenido en la semilla de algodón. Este importante desarrollo científico permitirá alimentar a más de 500 millones de personas en un futuro muy cercano.
Cabe destacar que en dos oportunidades, personal directivo e investigadores de la institución escolar visitaron la Universidad de Texas y más precisamente al doctor Keerti Rathore y su equipo para realizar consultas sobre una transformación genética en algodón para obtener variedades resistentes al estrés hídrico (sequía e inundación) tal como lo obtenido en soja y maíz en la Escuela de Jardinería en 2014.
Durante su visita a la Escuela de Jardinería tomó conocimiento de todas las actividades que realiza el establecimiento destacando las instalaciones y calificándolas como «muy impresionantes», a la vez que expresó su deseo de que en el futuro «se pueda trabajar juntos».

El director del establecimiento José Ruchesi expresó su satisfacción por la visita del destacado investigador y aseguró que las relaciones entre las instituciones se fortalecerán y se incrementarán para beneficio de nuestro país y el Chaco en particular.
SILENCIAR EL GOSIPOL EN LA SEMILLA PARA PERMITIR EL CONSUMO HUMANO
Después de 23 años, en 2019 el grupo de investigación dirigido por Keerti Rathore en el Instituto para Genómicas de Planta y Biotecnología en la Universidad de Texas A&M y los químicos del ARS Robert D. Stipanovic y Lorraine S. Puckhaber en College Station, Texas, descubrieron una manera para reducir genéticamente la cantidad de la toxina natural gosipol en la semilla de algodón.
Stipanovic y Puckhaber trabajan en la Unidad de Investigación de Patología de Algodón, mantenida por ARS en el Centro de Investigación Agrícola de Llanuras Sureñas en College Station.

De acuerdo con el informe científico, el grupo de investigación mostró que es posible juntar lo que se conoce como la tecnología de interferencia de ARN (o RNAi en inglés), con un promotor de gene de semilla especifica. En esta manera, se puede reducir significativamente los niveles de gosipol en la semilla de algodón sin reducir los niveles de gosipol y compuestos relacionados en el follaje. La presencia de estos compuestos en el follaje ayuda a proteger la planta contra un ataque por insectos.
La investigación fue publicada en una edición reciente de Proceedings of the National Academy of Sciences (Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias).
El Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura estadounidense levantó la prohibición al cultivo modificado, desarrollado por científicos de la Universidad de Texas.
Actualmente el algodón es utilizado para la producción de fibra, aceite y alimento para el ganado bovino que posee órganos específicos para su digestión.
Ahora con este nuevo descubrimiento se abre la nueva posibilidad consistente en la producción de alimento para el consumo humano.
La Escuela de Jardinería «José Ruchesi» trabaja con la Universidad de Texas para crear un algodón resistente a la sequía, además de investigaciones sobre el picudo del algodonero.

Por José Valentin Derewicki